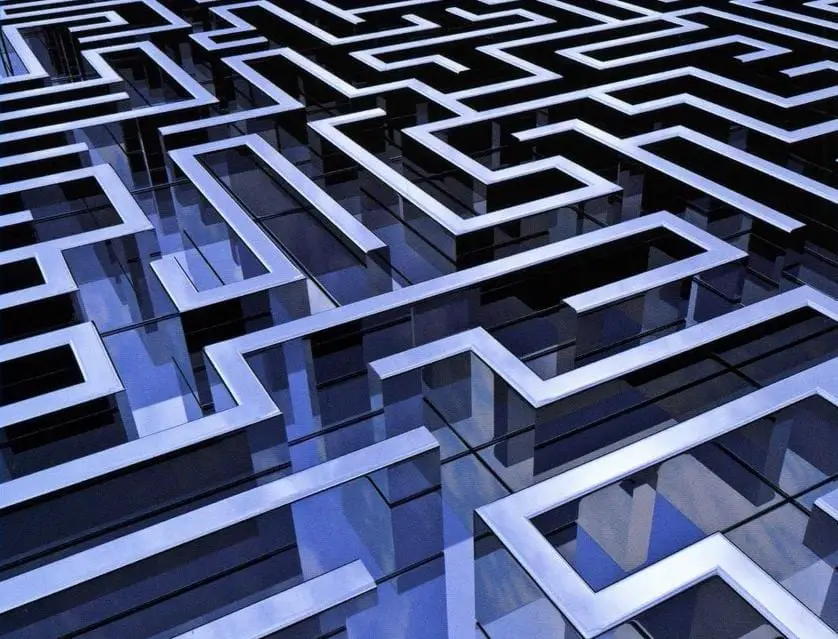- Etiquetas diagnósticas y sobrediagnósticos en salud mental - 2 febrero, 2025
- Salud Mental ¿Y si hacemos algo diferente? - 20 septiembre, 2022
En lo relativo a la salud mental, podemos estar de acuerdo en que es incontestable que faltan profesionales, que seguimos en niveles de demanda muy altos porque las necesidades asistenciales experimentaron un notable aumento en los últimos años, que son inasumibles, como refiere el Colegio de Psicología de Galicia, esperas de hasta un año para una primera valoración de pacientes adultos o de seis meses en el caso de menores, en algunas áreas, para acceder a estos servicios en el sistema público de salud.
Si hablamos de desbordamiento, la situación en la administración educativa también es preocupante, pues tal y como indican desde el Sindicato ANPE, en Galicia pasamos de dos mil alumnos con necesidades especiales a ocho mil, de un curso para otro, tratándose de alumnado con un diagnóstico, con trastornos como el TDAH, trastornos del lenguaje, etc.
Ante este escenario, podríamos aplicar la máxima de Albert Einstein “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, y valorar como se prestan los servicios de salud mental, particularmente, a la infancia y a la juventud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa el 15% de la carga mundial de morbimortalidad entre adolescentes. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes. Cuando un trastorno de salud mental no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudicando su salud física y mental y limitando sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
Sin duda, es necesario aumentar el número de profesionales en los equipos, porque en Galicia estamos en una situación precaria en comparación con otras Comunidades, pero debemos analizar también si esa demanda ingente no diluye la atención de quien realmente se beneficia por la atención psiquiátrica y psicológica.
Detrás de ese incremento del alumnado con necesidades especiales siempre hay informes psicopedagógicos o clínicos que justifican el diagnóstico, y aquí es donde está la clave del problema ya que, es esencial visibilizar la problemática de la salud mental infanto-juvenil y la importancia de los diagnósticos precoces, pero sin caer en la minimización de los trastornos o en la banalización, ya que, bajo mi punto de vista, ciertas problemáticas académicas, conflictos con el grupo de pares, dificultades en la socialización en determinadas etapas evolutivas… no conllevan siempre una condición neurodivergente o un trastorno mental.
Si para la administración educativa el contar con alumnado con algún tipo de diagnóstico en las aulas debería suponer el desdoble de aulas o el aumento de profesorado, puede que aflorasen peticiones de estos informes para ver si así se conseguían o duplicar aulas o incrementar la dotación de profesorado. Si para obtener determinada ayuda, terapia o servicio las familias deben presentar un informe clínico donde se especifique un diagnóstico, van a buscar conseguirlo, ya que en muchos casos es la única opción que tienen para poder prestarle la atención que sus hijos e hijas necesitan.
Si los criterios diagnósticos son muy blandos, mucha población puede encajar en ellos… Parece que en la actualidad la hoja de ruta del sistema está orientada a que sean los progenitores, el profesorado, los profesionales de diversos ámbitos o los propios adolescentes quien pida a gritos un diagnóstico, una etiqueta que le de cobijo a su sufrimiento, y esto, bajo mi punto de vista, es un camino peligroso, porque puede diluir malestares de la vida cotidiana, intentos fallidos de buscar soluciones con las etiquetas, trastornos mentales, etc.
Cuando los profesionales de la salud mental usan etiquetas diagnósticas están poniéndole un nombre a una serie de signos y síntomas que padece la persona en cuestión. Este etiquetado sirve para clasificar a esa persona y facilita la labor profesional en el sentido, por ejemplo, de estudiar esos trastornos o patologías con mayor rigor científico, facilitar la elaboración de instrumentos de evaluación y protocolos de intervención o simplificar el intercambio de información entre profesionales.
Para los menores y las familias, en este caso, las etiquetas pueden ayudar a ser más conscientes de su problemática, entendiéndola con mayor profundidad y promoviendo una mejor adherencia a los tratamientos propuestos. Pero el uso de estas etiquetas también entraña riesgos y puede resultar peligroso, pues al banalizarlas, podemos estar catalogando a alguien de un problema grave que realmente no tiene o, aunque el menor presente dicha sintomatología, el uso excesivo y exagerado de las etiquetas puede propiciar que quede atrapado dentro del diagnóstico sin ir más allá o que sea estigmatizado por el entorno, reduciendo a ese menor a una mera categoría, sin tener en cuenta su experiencia individual.
Por supuesto que están las dolencias, enfermedades, etc. que requieren respuestas asistenciales, y en esos casos los diagnósticos aportan beneficios para quien las padece, pero debemos ser conscientes también de que los sobrediagnósticos, sobre todo en la infancia y la adolescencia, causan mucho daño, por lo mucho que influyen en el desarrollo futuro de esos menores, más allá de, en la red de salud mental, llenar las listas de espera, a veces con malestares y cuestiones reatribuídas al individuo, que tal vez podrían encontrar mejor solución desde lo colectivo, desde la reflexión grupal, porque igual hay cuestiones que tienen que ver más con el tejido civil y social (grupos Scouts, feministas, ecologistas, deportivos, LGTBIQ+, etc.) que con los dispositivos de salud mental, particularmente en el caso de menores, o que se podrían complementar.
Deberíamos analizar críticamente lo que estamos haciendo con las etiquetas diagnósticas en la infancia y en la adolescencia y las consecuencias que tiene, fomentar espacios colectivos de reflexión que posibiliten trabajar en otras miradas, desde otros abordajes.
Como decía Séneca “no se lucha para vencer al mal, se lucha para que el mal no triunfe”, y me gusta acabar así porque soy consciente de que las situaciones difíciles se seguirán dando y la infancia y adolescencia tendrán que afrontarlas, por eso creo que igual que con las ondas del mar, que tampoco se pueden parar, hay que enseñarles a surfearlas, para intentar minimizar el sufrimiento y el dolor, para intentar evitarlos, aunque la batalla sea desigual.